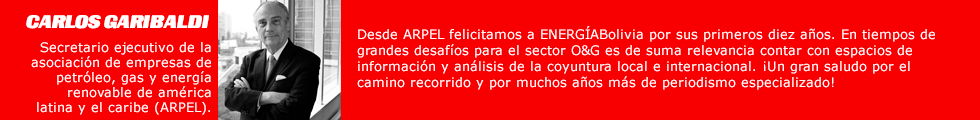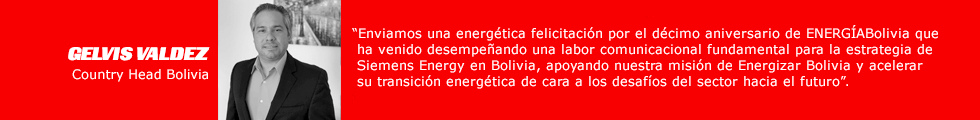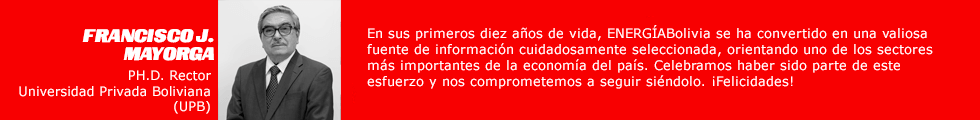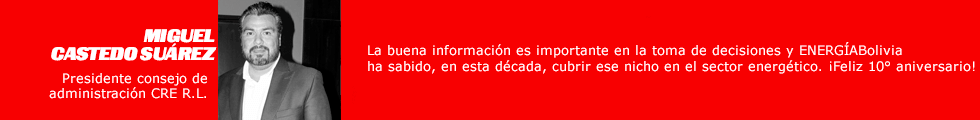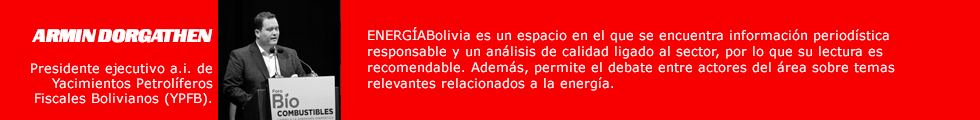En este convulso como extraño siglo XXI estamos, al parecer, imposibilitados de definir el estado real de las circunstancias: el estado de ánimo que nos habita, el contexto cultural que transitamos y el hálito político-ideológico que parece sustentarnos de alguna forma, en medio de cambios tecnológicos trascendentales.
Cuando nos acercamos a abandonar una década, estamos algo así como incapaces de calificarnos adecuadamente. Los más conflictuados con este estado de cosas somos, pienso, los periodistas.
Los periodistas, expuestos por voluntad propia de su oficio a narrar los hechos, están en medio de episodios que muchas veces duele narrar, otras veces aburre y, las más de las veces, molesta por el exceso de demagogia que existe en los discursos de los actores encargados de ofrecer la situación del “rumbo histórico” de los hechos.
Habitamos signos de descomposición que no son actuales y por tanto son repetitivos: corrupción; discursos epidérmicos, innecesarios y recurrentes en la búsqueda obsesiva del poder por el poder; actores políticos, sociales y culturales haciendo de sus gestos apenas “estrategias fatales” de teatralización para que nada cambie; y, finalmente, habitamos una confusión recalentada de los ciudadanos que, muchas veces, no son pues ciudadanos.
Estamos frente a curas asesinos de los derechos de cientos de niños, gozando de la protección de una iglesia católica que debería caerse o morir por los centenares de casos espeluznantes de agresión sexual a menores y que hasta ahora solamente ha pedido perdón sabiendo que no corresponde; menos ahora cuando el perdón-que la iglesia ha divulgado como política de su acción religiosa-ha terminado siendo, apenas, el lado blando del lado oscuro de una religiosidad descompuesta.
Asistimos al reforzamiento de fronteras y muros entre países y seres humanos, ahondando nuestras distancias y diferencias y, sin embargo, a veces vamos a las iglesias a santiguarnos; como si no hubiera pendientes de conciencia y nos creemos intachables, marginados por voluntad propia de realidades intolerables: de la guerra con sus episodios de sangre y muerte instituidas como pautas de vida que no obedecen a reglas lógicas ni racionales. Y todo esto como si el mundo solo fuera una novela y no lo que nos está pasando.
Hay una angustia que no vemos, demandas que no escuchamos, cambios que quedan apenas en el tintero, realidades deformadas y cosas no entendidas pero sobre las cuales opinamos sin rubor en el rostro. En medio de todo, una ironía que nos mira triunfante frente a nuestros sueños de un mundo mejor, despedazados. Ha triunfado, religiosamente, el egoísmo humano, la intolerancia, y la hipocresía de los armazones que nos dan “argumento” de vida: “somos apenas símbolos, habitando signos” tiranos, sobornables, mentirosos.
Soportando esa densa masa de signos insufribles; estamos los periodistas, por supuesto que cada vez más con menos posibilidades de abstracción, digo. Lo único que nos diferencia del resto es que tenemos la misión de contarlos y esto, para algunos, se nos hace, muchas veces imposible de concretarlo por el halo nauseabundo de los mismos, por lo risible que resultan, por lo engañosos que son y porque, pese a todo, insisten en convencer sin contemplaciones; buscando desbordar nuestros precarios muros de contención. Lo que digo no es ironía, es más desencanto, me apremia el hartazgo.
FUENTE: EL DÍA
AUTORA: VESNA MARINKOVIC